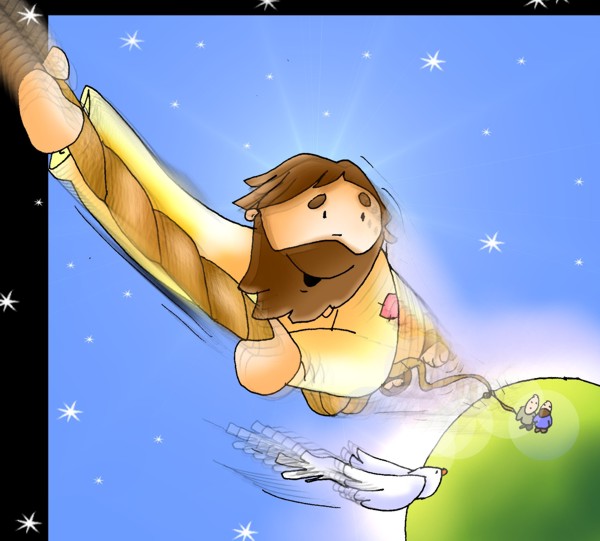La liturgia de hoy (Mt 9,1-8) continúa la narración de los diez milagros que sirven de preámbulo a la predicación del Reino de los Cielos que comprende los capítulos 8 y 9 del relato evangélico de Mateo.
En la lectura evangélica de ayer lo habíamos visto en “la otra orilla”. Ahora regresa a su ciudad de Cafarnaún y allí le presentan a un paralítico acostado en una camilla. Este es el mismo episodio que nos presentan también Marcos y Lucas, narrando aquellos cómo los amigos abrieron un boquete en el techo para descolgarlo (Mt 2,1; Mc 5,17). Aquí Mateo se economiza los detalles y va al grano. Sin menospreciar la importancia de la fe, sobre todo la de los amigos que pasan tanto trabajo para llevar al paralítico ante Jesús, Mateo pone el énfasis en “¡Ánimo, hijo!, tus pecados están perdonados”, frase que suscita acusaciones de blasfemia.
Para comprender el verdadero significado de esta frase, hemos de tener presente que en la mentalidad judía de la época de Jesús la enfermedad, sobre todo las limitantes, eran producto del pecado. En otras palabras, el paralítico estaba así a consecuencia del pecado. Ante la incredulidad de los judíos sobre el poder de Jesús para perdonar los pecados, y la acusación de blasfemia, Jesús les brinda una prueba de su poder: “‘Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados’, dijo, dirigiéndose al paralítico: ‘Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa’. Se puso en pie, y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad”.
Volvemos a la historia de Tomás el incrédulo. Ver para creer. Dios se nos presenta, por pura gratuidad; nos muestra el camino, pero insistimos en pedirle “pruebas” para seguirle. Insistimos en un dios milagrero, creado a nuestra imagen de lo que “debe” ser un dios, e ignoramos al verdadero Dios que se nos revela a diario pero que nos negamos a ver porque no se conforma a nuestra mentalidad, o porque el camino que nos muestra no es el que queremos. Se nos olvida un “pequeño” detalle, que Él ES el Camino (Jn 14,6).
Al igual que al paralítico, Jesús nos está invitando a ponernos de pie y encaminarnos a nuestra casa, que es la Casa del Padre. ¿Cómo llego? Él también nos da la respuesta: “Sígueme” (Lc 5,27).