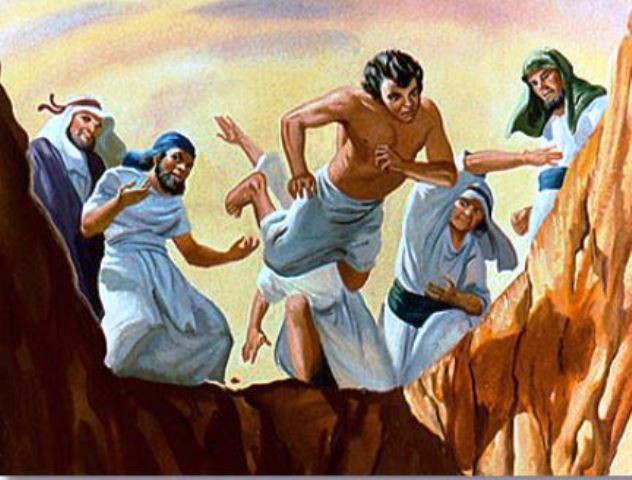En estos tiempos de distanciamiento social, la mayoría de nosotros no tenemos acceso a los sacramentos, incluido el de la reconciliación.
La salus animarum, la salvación de las almas, es la ley suprema de la Iglesia, el criterio interpretativo fundamental para determinar lo que es justo. Es por ello que la Iglesia siempre busca, de todas las maneras posibles, ofrecer la posibilidad de reconciliación con Dios a todos aquellos que lo desean, que están en búsqueda, que esperan o que se dan cuenta de su condición y sienten la necesidad de ser acogidos, amados, perdonados. En estos tiempos de emergencia debido a la pandemia, con personas gravemente enfermas y aisladas en pabellones de cuidados intensivos, así como para las familias a las que se les pide que se queden en casa para evitar la propagación del contagio, es útil hacer recordar a todos la riqueza de la tradición. Lo hizo Francisco durante la homilía de la misa en Santa Marta del viernes 20 de marzo.
El papa Francisco nos recuerda las disposiciones del Catecismo de la Iglesia Católica para estos casos especiales. Te invitamos a ver el vídeo, pero de todos modos, acompañamos el texto en castellano.
“Sé que muchos de ustedes, para Pascua” – dijo el Papa – “van al confesarse para reencontrarse con Dios”. Pero, muchos me dirán hoy: ‘Pero, Padre, ¿dónde puedo encontrar un sacerdote, un confesor, por qué no se puede salir de casa? Y yo quiero hacer las paces con el Señor, quiero que Él me abrace, quiero que mi papá me abrace… ¿Cómo puedo hacer si no encuentro sacerdotes?’ Haz lo que dice el Catecismo”.
“Es muy claro: si no encuentras un sacerdote para confesarte -explicó el Pontífice-, habla con Dios, que es tu Padre, y dile la verdad: ‘Señor, he hecho esto, esto, esto… Perdóname’, y pídele perdón con todo mi corazón, con el Acto de Dolor, y prométele: ‘Me confesaré más tarde, pero perdóname ahora’. Y de inmediato, volverás a la gracia de Dios. Tú mismo puedes acercarte, como nos enseña el Catecismo, al perdón de Dios sin tener un sacerdote a mano. Piensa en ello: ¡es la hora! Y este es el momento adecuado, el momento oportuno. Un acto de dolor bien hecho, y así nuestra alma se volverá blanca como la nieve”.
El Papa Francisco se refiere a los números 1451 y 1452 del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Juan Pablo II y redactado bajo la guía del entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger. Sobre el tema de la “contrición”, el Catecismo, citando al Concilio de Trento, enseña que entre los actos del penitente “ocupa el primer lugar”. Es “el dolor del alma y la reprobación del pecado cometido, acompañado de la intención de no pecar más en el futuro”.
“Cuando proviene del amor del Dios amado sobre todas las cosas – continúa el Catecismo – la contrición se llama ‘perfecta’ (contrición de la caridad). Tal contrición perdona los pecados veniales; también obtiene el perdón de los pecados mortales, si implica el firme propósito de recurrir, lo antes posible, a la confesión sacramental”. Por lo tanto, mientras se espera recibir la absolución de un sacerdote tan pronto como las circunstancias lo permitan, es posible con este acto ser perdonado inmediatamente. Esto también fue afirmado por el Concilio de Trento, en el capítulo 4 de la Doctrina de sacramento Paenitentiae, donde se afirma que la contrición acompañada de la intención de confesión “reconcilia al hombre con Dios, incluso antes de que este sacramento sea efectivamente recibido”.
Un camino para la misericordia de Dios abierto a todos, que pertenece a la tradición de la Iglesia y que puede ser útil a todos y de manera especial es útil para aquellos que en este momento están cerca de los enfermos en las casas y en los hospitales.