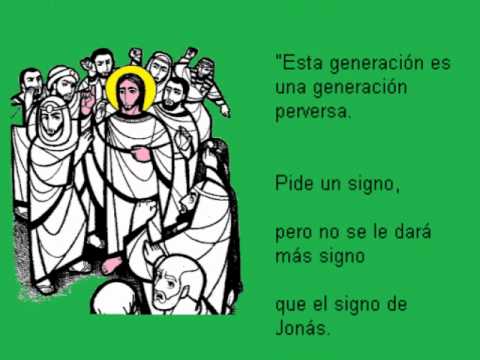Hoy celebramos la memoria obligatoria de San Andrés Dung-Lac junto con los otros 116 mártires vietnamitas de los siglos XVIII y XIX (ocho obispos, cincuenta sacerdotes, cincuenta y nueve laicos, hombres y mujeres de diferentes edades y condiciones, todos los cuales prefirieron el destierro, las cárceles, los tormentos y finalmente la muerte a renunciar a su fe.
El pasaje que la liturgia nos propone para hoy (Ap 11,4-12) trata precisamente sobre dos “testigos”, a quienes Juan llama “los dos olivos y los dos candelabros que están en la presencia del Señor de la tierra”. La palabra “mártir” se deriva del griego “martyr”, que quiere decir “testigo”. En el caso de los cristianos, el mayor testimonio que podemos de nuestra fe es la vida misma; estar dispuestos a morir antes de renegar de nuestra fe, como lo han hecho tantos mártires a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y sigue ocurriendo hoy. Entre ese grupo de cristianos valientes la Iglesia reconoce a San Andrés Dung-Lac junto con los otros 116 mártires vietnamitas, quienes fueron canonizados por El Papa san Juan Pablo II el 19 de junio de 1988 en la Plaza de San Pedro.
Esta lectura, típica del género apocalíptico, está preñada de símbolos, muchos tomados del Antiguo testamento, como la referencia a “los dos olivos” y “los dos candelabros (Cfr. Zc 4,3.14). Esta lectura es continuación del texto anterior que nos habla de los dos testigos que habían sido enviados a proclamar la Palabra (11,1-3). El Señor advierte que los que traten de hacerles daño morirán sin remedio. Vemos cómo estos dos testigos, “al terminar su testimonio” se enfrentarán sin temor al maligno, quien “les hará guerra, los derrotará y los matará”. Y como suele suceder en el género apocalíptico, los enemigos podrán obtener victorias parciales, pero al final, las fuerzas del bien triunfarán sobre las fuerzas del mal. Mientras todos se felicitaban y festejaban por la muerte de los profetas, porque estos les herían con sus palabras, y exhibían sus cadáveres sin darle sepultura, “un aliento de vida mandado por Dios entró en ellos y se pusieron de pie, en medio del terror de todos los que lo veían”, mientras una voz desde el cielo decía: “Subid aquí”. Y ascendieron al cielo.
El Señor nos está asegurando que los que estén dispuestos a mantenerse firmes en su testimonio, resucitarán para la vida eterna, a diferencia de los que les hicieron daño, que “morirán sin remedio”. Leemos en las actas martiriales cómo aquellos cristianos preferían ser devorados por las fieras mientras cantaban himnos y salmos, y me imagino que uno de los que cantaban sería el Salmo 16: “Tengo siempre presente al Señor: él está a mi lado, nunca vacilaré. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro: porque no me entregarás a la Muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro”. Porque el cristiano que cree en la resurrección nunca será presa de la muerte, pues cree en la promesa de que en el día final resucitará para no morir jamás.
Ayúdame, Señor, a mantenerme firme en mi fe a pesar de los ataques, las burlas, las dificultades, las persecuciones. ¡Señor yo creo, pero aumenta mi fe!
Para una reflexión sobre el Evangelio de hoy ver: http://delamanodemaria.com/?p=8001