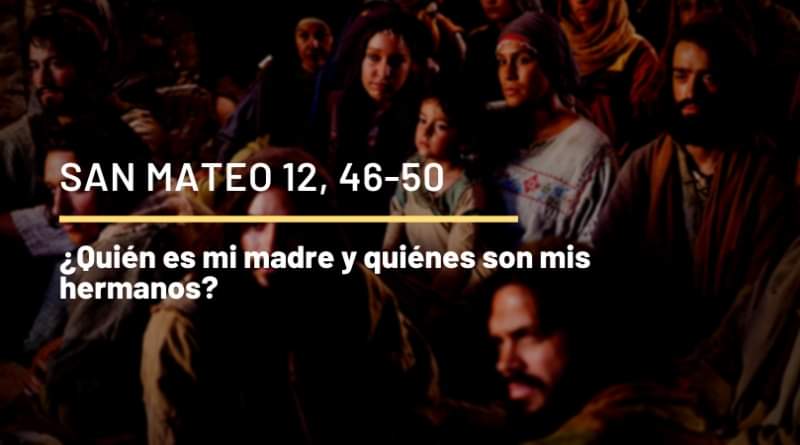
En la primera lectura de hoy (Mi 7,14-15.18-20) encontramos la confesión de fe del profeta Miqueas. Una fe que comprende la magnitud y el alcance de la misericordia divina. Una fe que confía en la fidelidad de Dios a pesar de nuestras infidelidades: “¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia”. Es la fe que permite al profeta denunciar las infidelidades de su pueblo y seguir adelante con la certeza de que el Dios que los ha enviado mantendrá su fidelidad para con él por siempre.
Muchas veces cargamos nuestra fe de ritos y preceptos que se tornan en campanas huecas, pues abandonamos lo esencial que es el amor y la misericordia divina, que cuando se derrama en nuestros corazones nos hace comprender que la voluntad del Padre está precisamente en el Amor, y en repartir ese Amor entre nuestros hermanos. Como he dicho en ocasiones anteriores, muchas veces nuestra fe se limita a dar “cumplimiento” a unos preceptos (nos convertimos en fariseos), pero somos incapaces de practicar la caridad y la justicia con nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Por eso se dice que la palabra “cumplimiento” está compuesta por dos palabras: “cumplo” y “miento”.
El Salmo (84,2-4.5-6.7-8), aunque con la mentalidad del Antiguo Testamento, nos enfatiza la misericordia divina: “Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira”.
El evangelio de hoy (Mt 12,46-50) nos presenta a Jesús quien, ante la llamada de sus familiares, contestó: “¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?” Y, señalando con la mano a los discípulos, dijo: “Éstos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre”.
Algunos ven en esas palabras del Jesús un gesto de menosprecio hacia su Madre. Sin embargo, analizando las palabras de Jesús, hemos de preguntarnos: ¿Quién cumplió la voluntad del Padre mejor que su madre María? Si tomamos en cuenta que los relatos evangélicos (especialmente el evangelio según san Lucas) nos muestran a María totalmente entregada a escuchar la Palabra de Dios (Cfr. Lc 1,38), estas palabras se convierten en una verdadera alabanza de parte de Jesús a su Madre. Jesús quiere enfatizar que al “nuevo pueblo de Dios”, que es el sujeto de la Nueva Alianza, ya no se pertenece por herencia ni lazos de sangre (como era con el pueblo judío y la Antigua Alianza) sino por lazos de Amor, por escuchar la Palabra del Padre y cumplir su voluntad.
Hoy tenemos que preguntarnos: ¿Somos verdaderamente hermanos de Jesús? Hay una forma fácil de determinarlo, un “test”: ¿hago la voluntad del padre? Lo bueno de esta prueba es que el mismo Jesús nos ha dado la contestación. San Juan de la Cruz lo resumió en una hermosa frase: “al atardecer de la vida nos examinarán del amor”.










