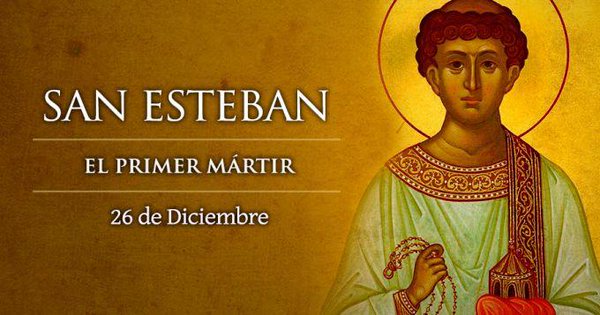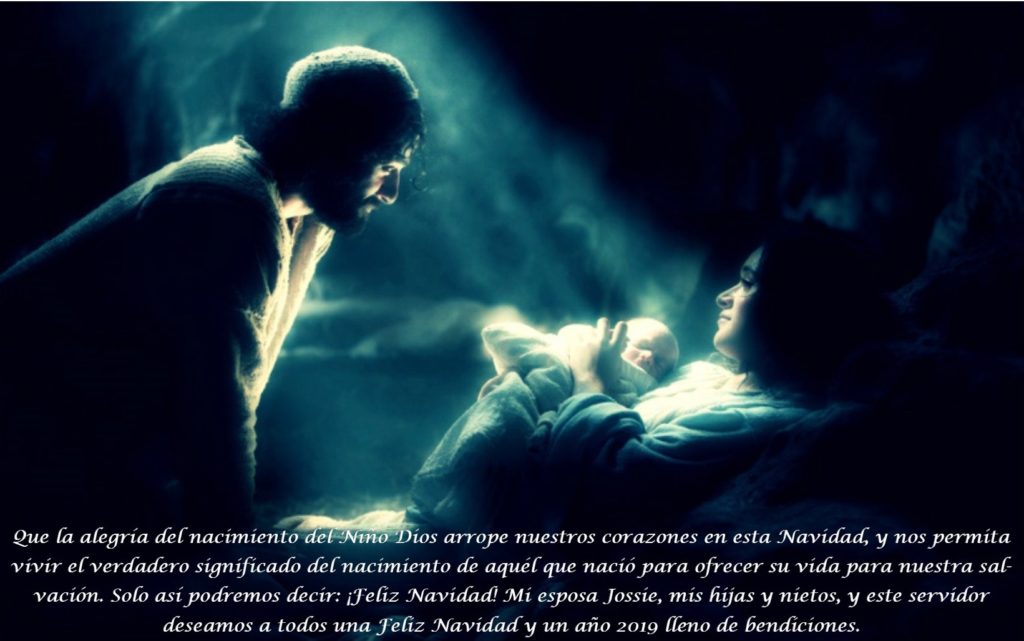El año que está a punto de finalizar ha sido una verdadera montaña rusa. Desde sus comienzos, cuando aún no terminábamos de recuperarnos de los embates de los huracanes Irma y María, hasta hoy, cuando miramos hacia atrás e inventariamos todos los eventos, cambios, retos, tanto en el plano laboral, eclesial como personal, viajes (unos por razón de nuestro servicio a la Orden de Predicadores y uno, la joya de la corona, el viaje que desde hace varios años había soñado junto a mi nieto mayor para explorar lugares mágicos en el Perú) y, por supuesto, la “sorpresas” de último momento que cambian nuestro panorama y trastocan nuestra realidad. Podemos concluir que el año 2018 fue de todo menos aburrido.
Si fuera a identificar un denominador común en todos los acontecimientos del año que concluye, y que le da sentido y propósito a todos, no dudo que hay uno: la oración. Sí, durante este año intensifiqué y enriquecí mi oración, con el “hágase” de María reverberando en todo mi ser, dándole propósito y sentido a mi vida. Cuando entregamos a Dios todas nuestras vivencias, estas adquieren un nuevo significado. Entonces sentimos una alegría que solo puede ser producto de aceptar y hacer la voluntad de Dios. Porque “sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman; de aquellos que han sido llamados según su designio” (Rm 8,28). Si reciprocamos el llamado amoroso de Dios y entregamos a Él todas nuestras actuaciones, tendremos la certeza de que dispondrá todo para nuestro bien, aunque a veces de primera instancia parezca que no. Créanme, si algo he aprendido en mis 71 años es esa gran verdad.
¿Mi “resolución” para el año que comienza? Que todo lo que haga sea con amor y por amor a Dios, que ese amor se refleje en todas mis actuaciones, y esté matizado con el coloquio amoroso de la oración constante. Ahí está el secreto de la verdadera felicidad.
Te invito a unirte a mí en esta “resolución”. Si lo haces, no vacilaré en augurarte un
¡Feliz Año 2019!