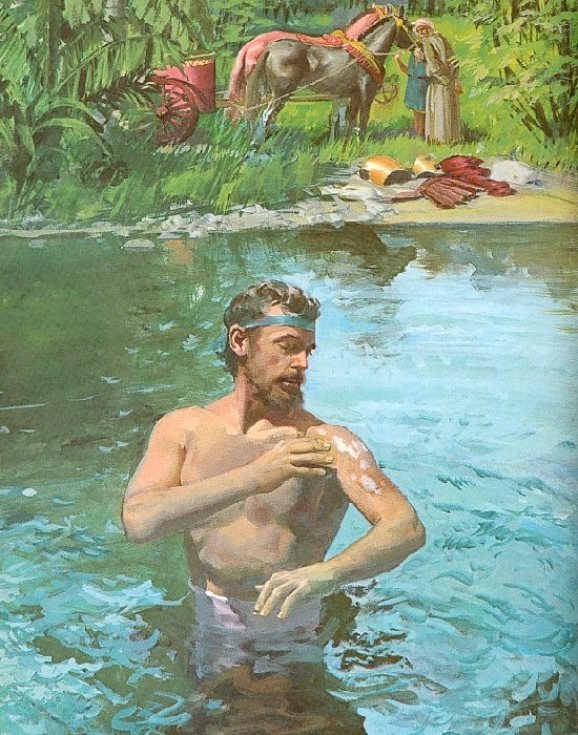Las lecturas que nos propone la liturgia para hoy (Ap 10,8-12; Lc 19 45-48), aunque a primera vista parecerían no estar relacionadas, tratan el mismo tema.
La primera, tomada del libro del Apocalipsis, nos muestra a Juan recibiendo una orden de comerse un libro: “Cógelo y cómetelo; al paladar será dulce como la miel, pero en el estómago sentirás ardor”. Juan hizo lo que le ordenaba el ángel y en efecto así sucedió. Entonces le dijeron: “Tienes que profetizar todavía contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes”.
Los exégetas interpretan ese símbolo de comerse el libro, como “alimentarse de la palabra y del pensamiento que contiene”. Esa palabra que cuando la recibimos se nos muestra dulce al paladar, con una dosis sobreabundante de amor y misericordia. Pero cuando la digerimos, es decir, cuando vemos las realidades de nuestro alrededor y vemos cómo esa Palabra es ignorada, pisoteada, y hasta manipulada y utilizada para fines contrarios a ella, sentimos amargura.
Entonces esa Palabra, “cortante como espada de doble filo” (Hb 4,12), nos dice que no podemos permanecer indiferentes, que tenemos que salir a profetizar y protestar, “a tiempo y a destiempo” (2 Tim 4,2) contra todo aquello que cause desigualdad, discrimen, odio y violencia; todo aquello que esté en contra del mensaje liberador de Jesús, y que debe provocar tristeza y amargura en el corazón de Dios. Esa triste realidad fue la hizo que Jesús llorara ante la vista de la ciudad de Jerusalén (Lc 19,41).
“Todos los días Jesús enseñaba en el Templo”, y el pueblo escuchaba su Palabra: “el pueblo entero estaba pendiente de sus labios”. Jesús nos trajo una nueva forma de culto, sustituyendo el culto meramente ritual que practicaban los judíos por un culto “en espíritu y verdad”, en el que su Palabra y nuestra oración cobran un papel importantísimo, y nos conducen al centro de la liturgia que es Él mismo que se hace presente en la Eucaristía. Por eso toda la primera parte de la misa es la “enseñanza” de Jesús, precisamente en el mismo lugar que Él lo hacía, en el Templo.
La denuncia de Jesús que escuchamos en el Evangelio, cuando nos dice: “‘Mi casa es casa de oración’; pero vosotros la habéis convertido en una ‘cueva de bandidos’”, nos hace preguntarnos: Nuestros templos, ¿son “casa de oración”? Basta con entrar en algunos templos y ver que, por el nivel de ruido y falta de reconocimiento a Jesús Eucaristía que está presente, parecen más una plaza pública que una casa de oración. Y en nuestros templos, ¿hay mercaderes como los que Jesús expulsó? ¿Se muestra un interés desmedido por los aspectos económicos, aún por encima de la oración y la caridad? En las reuniones de nuestros consejos parroquiales, ¿le prestamos más atención al “presupuesto” y las finanzas parroquiales que a la pastoral?
Ahora que estamos prácticamente en el umbral del Adviento, hagamos un poco de introspección comunitaria. Esa Palabra “dulce al paladar” que recibimos, ¿nos causa “ardor” al digerirla? Entonces es tiempo de asumir la misión profética para la que se nos ungió en el bautismo.