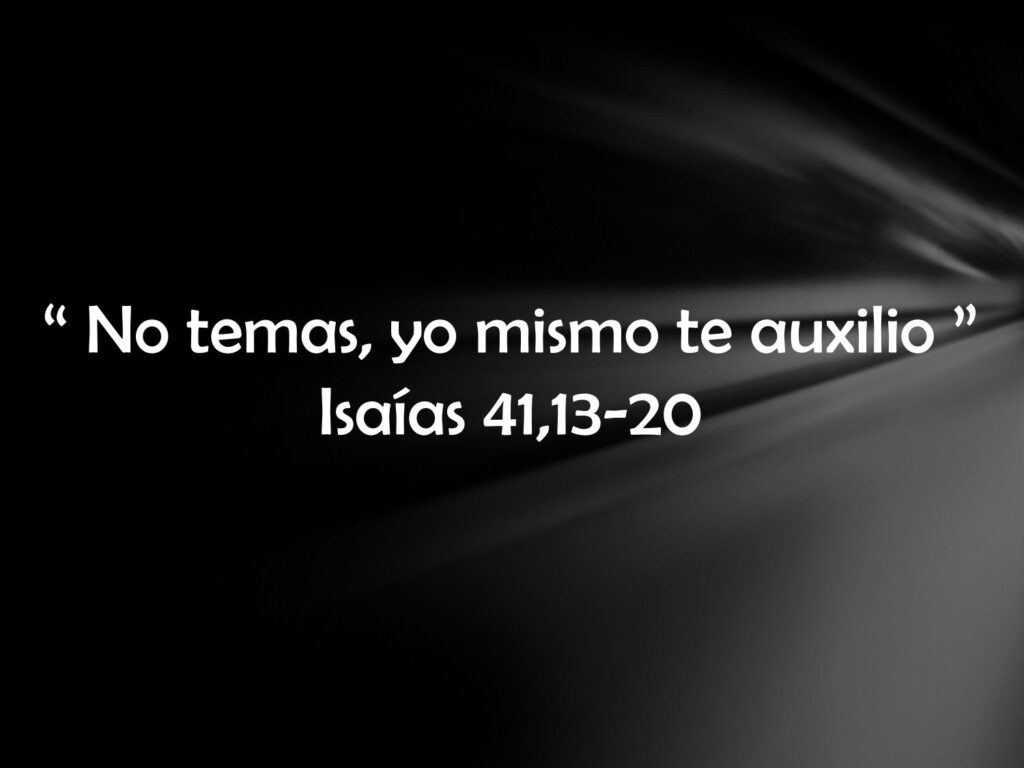
El profeta Isaías continúa dominando la liturgia del Adviento. La primera lectura que se nos presenta para hoy (Is 41,13-20), al igual que la de ayer, está tomada del “libro de la consolación” o el “segundo Isaías”, que comprende los capítulos 40 al 55. El libro de Isaías está formado por tres libros de tres autores distintos: El “primer Isaías”, que comprende los primeros 39 capítulos, compuesto principalmente antes de la deportación a Babilonia; el “segundo Isaías” que hemos mencionado, compuesto primordialmente durante el exilio en Babilonia; y el “tercer Isaías”, compuesto durante la era de la restauración, luego del exilio.
Uno de los temas de reflexión del segundo Isaías es la presentación de un futuro escatológico, dentro del marco de referencia del Éxodo, el hecho salvífico y de redención por excelencia para el pueblo judío, una era de portentos y milagros, similar a lo que la vida de Jesús representa para nosotros los cristianos. La lectura de hoy pertenece a ese grupo.
La lectura nos presenta al pueblo de Israel pisoteado y humillado por el régimen opresor: “gusanito de Jacob, oruga de Israel”. Y Dios le dice “Te agarro de la diestra” y “no temas, yo mismo te auxilio”. Dios se compadece de su pueblo humillado y viene en su auxilio. Jesús recogerá ese mismo pensamiento en las Bienaventuranzas, especialmente la de los pobres, los débiles, los pequeños.
La pequeñez de ese pueblo de deportados que merecen el favor de Dios la encontramos reflejada en la pequeñez de María, una débil y humilde doncella de Nazaret a quien Dios convirtió en portadora del Misterio de Dios, del Verbo encarnado: “porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora…” (Lc 1,48).
Así mismo, la primera lectura nos dice que: “Tu redentor es el Santo de Israel”, mientras María exclama en el mismo canto del Magníficat: “porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo!” (Lc 1,49).
“Alumbraré ríos en cumbres peladas; en medio de las vaguadas, manantiales; transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuentes de agua; pondré en el desierto cedros, y acacias, y mirtos, y olivos; plantaré en la estepa cipreses, y olmos y alerces, juntos. Para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan de una vez, que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado”. Una promesa de abundancia en medio de la necesidad; una promesa de agua abundante en medio de una sed insoportable. No nos podemos dejar llevar por el sentido literal de las palabras. “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados” (Mt 5,6). Lo “pobres” de hoy tampoco tienen sed de agua; buscan ser amados, acompañados, respetados. “No temas, yo mismo te auxilio”, les dice el Señor.
¿Y cómo los va a auxiliar? ¿Cómo los va a acompañar? ¿Cómo los va a amar? “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo” (Mt 25,45). Que el verdadero portento de Dios en este Adviento sea que al nacer su Hijo en nuestros corazones, nos convierta en “piedras vivas” de las cuales brote agua en abundancia para saciar la sed de nuestros hermanos, especialmente los más necesitados de su bondad y misericordia. Así todos ellos, junto a nosotros podremos gritar en ese día: ¡Feliz Navidad!












