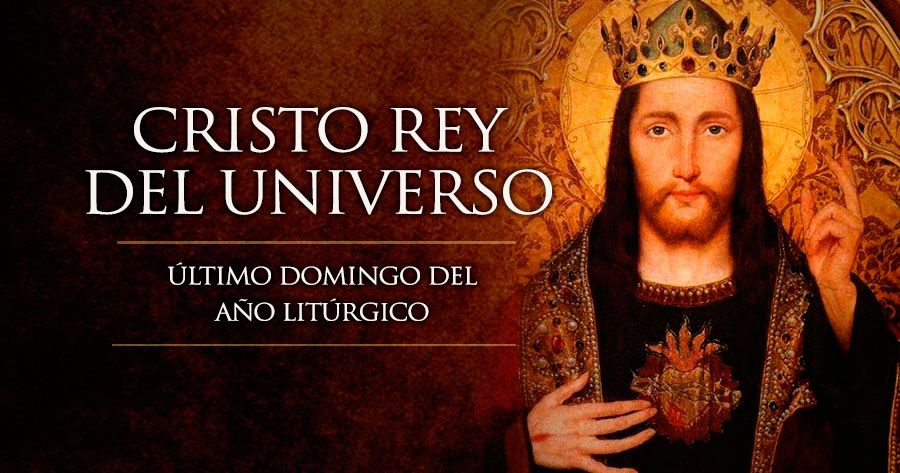
Hoy es el trigésimo cuarto del Tiempo Ordinario, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo; solemnidad que marca el fin de Tiempo Ordinario y nos dispone a comenzar ese tiempo litúrgico tan especial del Adviento.
La solemnidad de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. Quería el Papa motivar a los católicos a reconocer públicamente que la cabeza de la Iglesia es Cristo Rey. Posteriormente, se movió al último domingo del tiempo ordinario para resaltar la importancia de Cristo como centro de toda la historia universal, colocándola entre un ciclo litúrgico y otro.
Todas las lecturas que nos propone la liturgia para hoy (2 Sam 5,1-3; Sal 121,1-2.4-5; Col 1,12-20; y Lc 23,35-43) nos apuntan al señorío y reinado de Jesús, con un sabor escatológico, es decir, a esa segunda venida de Jesús que marcará el fin de los tiempos y la culminación de su Reino por toda la eternidad.
La primera lectura, tomada del segundo libro de Samuel, nos presenta la unción de David como rey de Israel: “Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel”. Siglos más tarde, en el momento de Anunciación, el ángel dirá a la Virgen María: “Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin” (Lc 1,30-33). Jesús es el último rey de la estirpe de David, y su reino, que ya ha comenzado, no tendrá fin.
En la segunda lectura, tomada de la carta a los Colosenses, san Pablo nos reitera el señorío de Jesucristo: “Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz”.
De ambas lecturas surge claramente que el Reinado de Jesús no se rige por las normas de los reinos terrenales. Un reino que “no tiene fin”, es eterno, y en vez de convertirnos en súbditos, nos libera, según queda patente en el pasaje evangélico que contemplamos hoy, cuando el “buen ladrón” reconoce el señorío de Jesús al decirle: “acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”. Jesús lo reitera cuando le contesta: “Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso”.
El Reino de Jesucristo no es de este mundo, pero se inicia y se va germinando en este mundo, y alcanzará su plenitud definitiva al final de los tiempos, cuando el diablo, el pecado, el dolor y la muerte hayan sido erradicados para siempre. Entonces contemplaremos su rostro y llevaremos su nombre en la frente, y reinaremos junto al Él por los siglos de los siglos (Cfr. Ap 22,4-5). ¡Qué promesa!
Recuerda visitar la Casa de nuestro Rey; Él mismo vendrá a tu encuentro.












