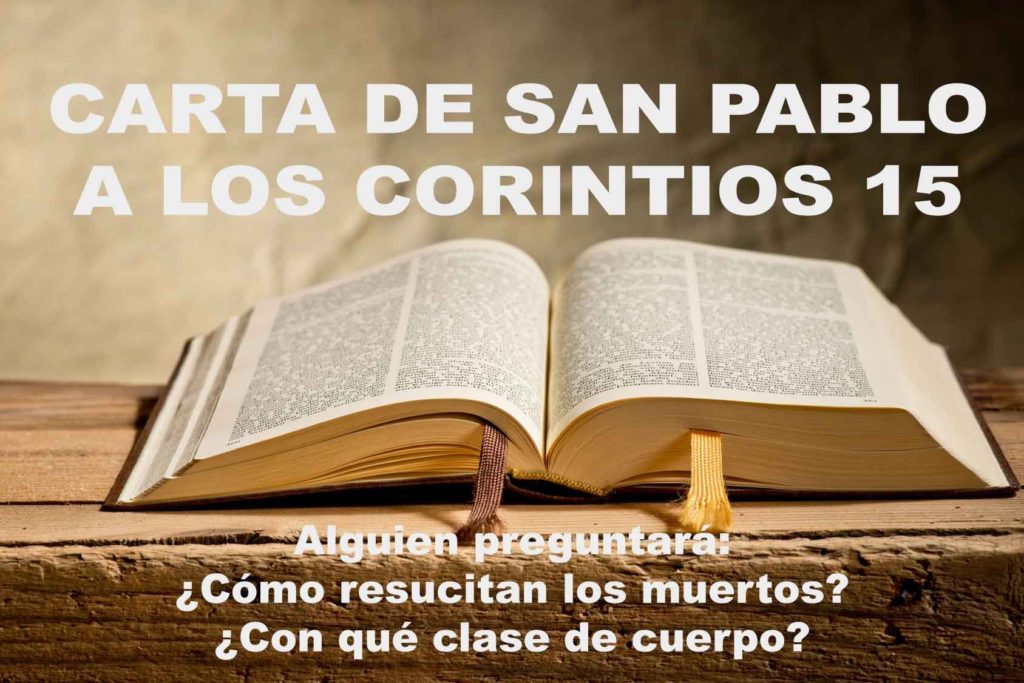
El Evangelio que nos presenta la liturgia de hoy (Lc 8,4-15), la parábola del sembrador, es uno de esos que no requiere interpretación, pues el mismo Jesús se encargó de explicarla a sus discípulos. La conclusión destaca la importancia de escuchar y guardar la Palabra de Dios. En el pasaje siguiente de Lucas, Jesús reafirma esa conclusión: “Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la practican” (Lc 8,21). De esta manera Jesús destaca que aún su propia madre es más madre de Él por escuchar y poner en práctica la Palabra de Dios que por haberlo parido. Como el mismo Jesús dice al final de la parábola: “El que tenga oídos para oír, que oiga”.
Como primera lectura tenemos la continuación de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (15,35-37.42-49). El pasaje que contemplamos hoy es secuela de la primera lectura que leyéramos el pasado jueves (1 Cor 15,1-11), que nos presentaba la veracidad del hecho de la resurrección de Jesús. Hoy Pablo aborda el tema de nuestra resurrección. La manera en que lo plantea apunta a que la controversia que pretende explicar surge no tanto del “hecho” de la resurrección, sino del “cómo”: “¿Y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo traerán?”. La controversia parece girar en torno a la diferencia entre la concepción judía y la concepción griega de la relación entre el alma y el cuerpo, y cómo esto podría afectar el “proceso” de la resurrección.
Sin pretender entrar en disquisiciones filosóficas profundas (cosa que tampoco haremos aquí), Pablo le plantea a sus opositores el ejemplo de la semilla, que para poder tener plenitud de vida, tiene que morir primero: “Igual pasa en la resurrección de los muertos: se siembra lo corruptible, resucita incorruptible; se siembra lo miserable, resucita glorioso; se siembra lo débil, resucita fuerte; se siembra un cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual”. De esta manera Pablo explica la naturaleza del cuerpo glorificado (Cfr. Fil 3,21) que hemos de adquirir en el día final cuando todos resucitaremos (Jn 5,29; Mt 25,46); ese día en que esperamos formar parte de esa enorme muchedumbre, “imposible de contar”, de gentes que comparecerán frente al Cordero a rendirle culto por toda la eternidad, vestidas con túnicas blancas y palmas en las manos (Cfr. Ap 7,9.15).
El “hecho” de la resurrección no está en controversia. En cuanto al “cómo”, eso es una cuestión de fe. Si creemos en Jesús, y le creemos a Jesús y a su Palabra salvífica, tenemos la certeza de que si Él lo dijo, por su poder lo va a hacer. “Para Dios, nada es imposible” (Lc 1,37). Jesús resucitó gracias a su naturaleza divina; y gracias al Espíritu que nos dejó, y a su presencia en la Eucaristía, nosotros también participamos de su naturaleza divina. “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día” (Jn 6,54).
Mañana, cuando acudamos a la Casa del Padre y nos acerquemos a la mesa del Señor a recibir la Eucaristía, recordemos que estamos recibiendo Vida eterna. Lindo fin de semana a todos.













