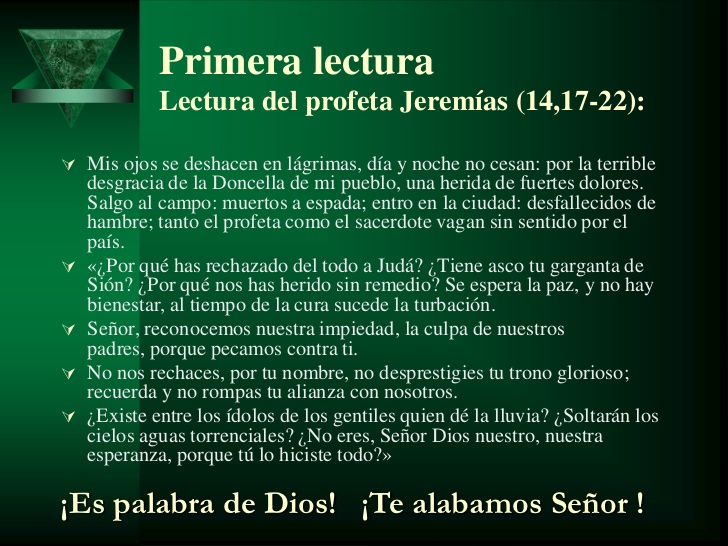“Ánimo, soy yo, no tengáis miedo”. Esa frase, pronunciada por Jesús, sienta la tónica del pasaje que nos brinda el Evangelio de hoy (Mt 14,22-36).
El trasfondo de la frase es el siguiente: Jesús acababa de realizar el milagro de la multiplicación de los panes y había instruido a sus discípulos que se subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras Él despedía la gente para luego retirarse a orar, como solía hacer. Tal vez Jesús no quería que los discípulos se contagiaran con la excitación del pueblo por el milagro, o mejor dicho, por el aspecto material del milagro, ignorando el verdadero significado del mismo; la tendencia que tenemos de confundir lo temporal con lo eterno. De hecho, la versión de Juan nos dice que la multitud intentaba tomar a Jesús por la fuerza y hacerle rey (Jn 6,15).
Volviendo al relato, cuando la barca en que navegaban los discípulos iba a mitad de camino, siendo ya de noche, Jesús se percató que tenían un fuerte viento contrario y estaban pasando grandes trabajos para poder adelantar, así que decidió ir caminando hasta ellos sobre las aguas. Al verlo creyeron que era un fantasma, se sobresaltaron, y dieron un grito. Fue en ese momento que Jesús les dijo: “Ánimo, soy yo, no tengáis miedo”.
Aquí se hace más obvio que los discípulos no habían comprendido en tu totalidad el verdadero significado y alcance del milagro de la multiplicación de los panes. De lo contrario, sabrían que, más que un acto de taumaturgia (capacidad para realizar prodigios), como podría hacerlo un mago, lo que ocurrió allí fue producto del Amor de Dios. Si lo hubiesen entendido, estarían inundados del Amor de Dios, estarían conscientes de la divinidad de Jesús, y no habrían sentido temor cuando lo vieron caminar sobre las aguas.
Es aquí que la narración de Mateo se aparta de los paralelos de Marcos y Juan. Nos dice Mateo que Pedro, como para confirmar la identidad de Jesús, le dijo: “Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua”, a lo que Él le respondió: “Ven”. Pedro comenzó a caminar hacia Jesús sobre las aguas (porque le creyó a Jesús, llevó a cabo un acto de fe), hasta que apartó su mirada de Jesús y la fijó sobre la tempestad. Entonces se asustó, comenzó a hundirse, y gritó: “Señor, sálvame”. Jesús inmediatamente le extendió su mano y lo increpó: “¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?” Dudó porque aún no había aprendido que no podía fiarse de sus propias fuerzas. Inmediatamente la Escritura añade: “En cuanto subieron a la barca, amainó el viento”.
¡Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos “remando contra la corriente”, llegando al límite de nuestra resistencia! En esos momentos, si abrimos nuestros corazones al Amor misericordioso de Dios, escucharemos una dulce voz que nos dice al oído: “Ánimo, soy yo, no tengas miedo”. Créanme, ¡se puede! Yo he logrado enfrentar situaciones que de otro modo hubiesen sido aterradoras, con la alegría y tranquilidad que solo el saberme amado por Dios podían brindarme. Porque Jesús “entró en la barca [conmigo], y amainó el viento”.