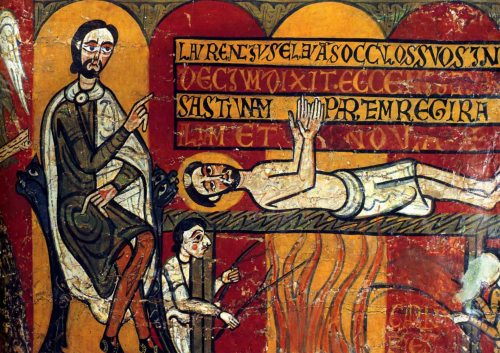La primera lectura de hoy (1 Re 19,4-8) nos presenta al profeta Elías huyendo de la reina Jezabel, que había prometido matarlo. Luego de caminar por el desierto, llegó un momento en que, como nos pasa a nosotros muchas vences en nuestras vidas, se sintió cansado, agobiado, rendido, frustrado, al punto de desear su propia muerte, y simplemente se acostó a dormir (hoy día a eso le llamarían “depresión”).
Pero lo que Elías no sabía era que la misión que Dios tenía para él no había concluido. Por eso le envía un ángel que le lleva pan y agua, y le ordena comer. Elías, como todo buen deprimido, comió y se volvió a acostar. Entonces el ángel del Señor lo volvió a tocar, le ordenó levantarse, e insistió en que comiera nuevamente porque el camino que tenía por delante era superior a sus fuerzas y con ese pan (“con la fuerza de ese alimento”) lo iba a lograr. Así caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb.
Podemos ver en este pasaje cómo la combinación de la palabra de Dios pronunciada a través del ángel, junto con el pan (que había “bajado del cielo” de manos del ángel), levantaron al profeta de su letargo físico y espiritual y le permitieron seguir adelante con su misión.
En el evangelio (Jn 6,41-51) encontramos a Jesús frente a aquellos que hace poco lo seguía porque les había hartado y ahora le critican, murmuran contra Él, como lo hicieron con Moisés en el desierto, porque se les ha presentado Él mismo como el “pan bajado del cielo”. Entonces Jesús les dice: “Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí”. Y luego añade: “Os lo aseguro: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera”.
Nuevamente vemos la combinación de la escucha de la Palabra de Dios y el “pan de vida”, la energía, el “combustible” que nos da la fuerza para continuar nuestro camino hacia la vida eterna (“el que coma de este pan vivirá para siempre”). El mensaje es claro. Si escuchamos al Padre, creemos en Jesús; y si creemos en Jesús, y le creemos a Jesús, que es la Palabra hecha carne (Jn 1,14), y “comemos su carne”, “viviremos para siempre”. ¡Qué promesa!
Jesús nos legó la Eucaristía (Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-23; Lc 22, 19-20, 1 Cor 11,23-25), que más que una “combinación” de Palabra y Pan, es la propia Palabra de Dios hecha carne, el alimento físico y espiritual por excelencia que nos proporciona la fortaleza necesaria para continuar nuestro peregrinar hacia la vida eterna a esa “vida en abundancia” que Jesús nos ha prometido.
Cuando te sientas cansado, agobiado, como se sintió el profeta Elías, recuerda las palabras de Jesús: “Vengan a mi todos los que estén fatigados y agobiados, y yo los aliviaré” (Mt 11,28). Y la Eucaristía te brinda el lugar de encuentro por excelencia. Hoy es un buen día; reconcíliate con Él y recíbelo en tu cuerpo y en tu alma.